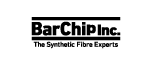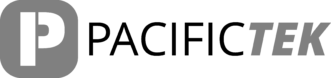Con la actualización de la normativa, todos los nuevos proyectos de vivienda que soliciten permiso de edificación a partir del 28 de noviembre de 2025 deberán cumplir con exigencias térmicas más estrictas, las que buscan mejorar la calidad de vida, reducir el consumo energético y combatir la contaminación atmosférica.
Hasta ahora, la normativa térmica se regía por un sistema de temperaturas promedio. Por ejemplo, Por ejemplo, una vivienda nueva en la ciudad de Calama, en el desierto de la Región de Antofagasta, debía cumplir con las mismas exigencias térmicas que una casa en Valparaíso, junto al océano Pacífico.
Verónica Latorre, coordinadora técnica de Edificación en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y líder de Desarrollo Tecnológico de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), explica que, dada su definición, el actual sistema tiene una limitación fundamental: que utiliza sólo parámetro para la separación entre una zona y otra, “Y ese parámetro es la temperatura promedio anual”, puntualizó.
“Ese criterio -agregó- tiene todo lo bueno de ser un promedio y todo lo malo de ser un promedio. Porque yo puedo tener una temperatura promedio de 20 grados con una mínima de 19 y una máxima de 21, pero puedo tener el mismo promedio de 20 con una mínima de 0 y una máxima de 40, que son condiciones completamente distintas para una vivienda”.
Y si bien ese sistema funcionó como modelo de zonificación, dejó algunas brechas que, precisamente, la nueva reglamentación térmica, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), busca corregir cuando entre en vigor el próximo 28 de noviembre.
Los antecedentes de la nueva reglamentación térmica
Las nuevas exigencias térmicas, publicadas en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2024, representan el cambio más significativo en materia de eficiencia energética habitacional desde que se incorporaron por primera vez exigencias térmicas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en el año 2000.
Las evaluaciones de los primeros años de implementación de estos cambios motivaron a incorporar otras medidas. “Teníamos condiciones de temperatura deficientes dentro de las viviendas, muy lejos de la zona de confort”, comentó Camilo Lanata, arquitecto de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec), del Minvu, especializado en eficiencia energética.
“Por lo tanto, las familias pasan frío, pasan calor y además les cuesta mucho alcanzar condiciones de confort porque requieren mucha energía para poder lograrlo”, explicó el profesional, quien formó parte del equipo que desarrolló la propuesta.
Como se menciona antes, las primeras exigencias relacionadas con el confort y eficiencia térmica -vale decir, la reglamentación térmica- para el desarrollo de proyectos de vivienda se incorporaron el año 2000, limitándose inicialmente a techos. En 2007, estas se ampliaron a muros, pisos ventilados y porcentaje máximo de ventanas, en lo que se denominó la “segunda etapa” de la reglamentación térmica. Sin embargo, tras casi dos décadas de aplicación, la evidencia comenzó a mostrar serias deficiencias.
“De acuerdo con la evidencia, después de 7, 10, 16 años de ejercicio de la reglamentación térmica, existían problemas de condensación que generaban hongos, moho, desprendimiento de revestimientos interiores, deterioro de las estructuras que afectaba la calidad de las edificaciones y del ambiente interior”, comentó Lanata.
Nueve zonas para un país diverso
La nueva zonificación térmica es quizás uno de los cambios más relevantes de la actualización, pasando de siete a nueve zonas térmicas. Además, la metodología de clasificación incorpora ahora tres variables: los grados día de calefacción (calculados con temperaturas medias mínimas y máximas), la oscilación térmica y la radiación solar.
“Esta nueva zonificación permitió contar con nueve zonas térmicas nuevas, distintas a las siete anteriores, que se parecen mucho a las zonas climáticas, donde se reconoce el efecto del mar, de los valles centrales de nuestro país y de la cordillera de los Andes”, detalló el profesional del Minvu.
El resultado es una clasificación que finalmente refleja la diversidad climática de Chile. En esa línea, Verónica Latorre regresa al ejemplo de una vivienda que se desarrolla en Calama y Valparaíso, cuyas exigencias térmicas eran las mismas. “Esas ciudades tienen condiciones climáticas completamente distintas. Entonces, no es lógico pensar que, a una vivienda, para que mantenga la situación de confort de Calama, se le pida lo mismo que en Valparaíso”, comentó.
Con la nueva reglamentación térmica, los proyectos tienen ahora exigencias diferenciadas que responden a sus realidades climáticas específicas. “Al incorporar la oscilación térmica, la nueva zonificación permite establecer diferenciaciones entre costa, valle y cordillera, lo que se tradujo en el incremento de zonas térmicas”, puntualizó la líder de Desarrollo Tecnológico de la CDT, coincidiendo con lo planteado por el arquitecto de la Ditec del Minvu.
El diseño como protagonista
Una de las innovaciones más relevantes de la nueva reglamentación es la incorporación de la orientación como factor determinante en el diseño arquitectónico. Hasta ahora, las viviendas tenían un porcentaje máximo de superficie vidriada calculado sobre el total de la envolvente de muros. La nueva normativa establece porcentajes diferenciados según la orientación de cada fachada.
Verónica Latorre describe cómo funcionaba el sistema anterior y el cambio que representa la nueva normativa. “Actualmente, dependiendo de dónde esté la vivienda y del vidrio con el que esté hecha la ventana, esos dos factores te van a dar un porcentaje máximo de superficie vidriada. Ese porcentaje es de la envolvente vertical que está expuesta al exterior. Eso es lo que existe en la actualidad”.
“Ahora -agregó- la futura reglamentación considera que se producen ganancias solares por radiación. Eso significa entonces que en un país como Chile, que está completamente en el hemisferio sur, en la fachada norte es donde se gana calor. En la fachada sur no se gana calor porque, independiente de dónde estés, el sol no te va a entrar por esa ventana. Entonces, lo que se hace en la futura reglamentación térmica es considerar norte, oriente, poniente y sur como orientaciones independientes dentro de una misma edificación”.

Este cambio tiene implicancias profundas para el diseño arquitectónico, especialmente en desarrollos inmobiliarios con viviendas repetidas. “Existen algunas tipologías de vivienda que tienen los servicios hacia adelante, con la ventana de la cocina hacia la calle, y tienen los estares, los lugares comunes, hacia atrás, porque tienen un patio, con ventanales grandes”, ejemplificó Latorre.
“Si esa fachada está al norte, podría estar bien, pero si se gira en 180 grados y esos ventanales quedan hacia el sur, podrían no cumplir. En ese caso, las alternativas de cumplimiento pueden ser dos: o mejorar la solución de ventana, o disminuir el porcentaje de superficie vidriada. Y eso te importa la vivienda”.
La experta de la CDT es enfática sobre quién debe asumir esta responsabilidad: “El proyecto de arquitectura es el que tiene que cumplir con la reglamentación. El arquitecto es el responsable de que el proyecto cumpla con toda la ordenanza. Por lo tanto, desde su génesis, tiene que venir cumpliendo”.
Para Camilo Lanata, la clave está en la planificación temprana. “Lo más recomendable es incorporar esta exigencia desde una etapa temprana del diseño. Resultaría complejo, después de tener la arquitectura, la estructura y los vanos definidas, tratar de incorporar lo que la nueva reglamentación térmica establece para que el proyecto la cumpla”, aseveró.
Departamentos y la orientación global teórica
Un aspecto particularmente complejo de la nueva reglamentación térmica se refiere a su aplicación en edificios de departamentos, donde muchas unidades poseen una sola fachada expuesta al exterior. Para estos casos, la reglamentación introduce el concepto de “orientación global teórica” (OGT).
¿A qué se refiere ese criterio? “Cuando la edificación tenga menos del 60% de la superficie total de los muros perimetrales expuesta al ambiente exterior, a espacios contiguos abiertos o a recintos no acondicionados, solo le será aplicable la exigencia de porcentaje indicado para la orientación global teórica”.

“¿Por qué se necesita la orientación global teórica?”, preguntó la coordinadora técnica de Edificación de la CChC. “Porque se va evaluando por unidad. En este caso, unidad se refiere a cada departamento. Si la evaluación fuera sólo por fachada del edificio, sin importar lo que hay adentro, no sería necesario tener una orientación global teórica”.
Este mecanismo permite que departamentos con una sola fachada expuesta puedan tener porcentajes más altos de superficie vidriada. “En esos casos, de toda la superficie de muros, la superficie que da hacia el exterior es mucho más pequeña. Y la envolvente sólo considera los muros que dan al exterior”, aclaró Latorre. “Entonces, en ese caso, como la fachada es una sola, de todos los muros del departamento existe un sólo muro que es muro de fachada, que considera porcentajes mucho más altos de superficie vidriada”.
Más allá de los muros
La nueva reglamentación no se limita a aumentar las exigencias de transmitancia térmica en techos, muros y pisos ventilados. Incorpora además una serie de requisitos que antes no existían o no estaban regulados de manera explícita.
Por primera vez, la normativa exige un análisis de condensación para todos los elementos de la envolvente térmica. “Todos los elementos de techos, muros y pisos ventilados deben acreditar que no existe condensación bajo ciertas condiciones de cálculo”, comentó Camilo Lanata. Este requisito, subraya el profesional, es particularmente relevante porque determina, no solo el espesor del aislante térmico, sino también su ubicación.
“En la Región Metropolitana, sabemos que, generalmente, aislar por dentro genera condensación. Tenemos evidencia empírica durante la aplicación de la reglamentación térmica”, advirtió el arquitecto del Minvu. “Si se realiza un cálculo de condensación, mediante el método numérico de la NCh1973, -y para la cual el Minvu desarrolló una planilla de uso libre-, se puede constatar que, en general, la aislación interior genera condensación intersticial detrás del poliestireno expandido que está en contacto con el muro de hormigón armado”.
La normativa también incorpora exigencias de hermeticidad, regulando las infiltraciones de aire no deseadas producto de defectos constructivos, y establece requisitos de permeabilidad al aire para puertas y ventanas. Además, por primera vez se exige la incorporación de sistemas de ventilación que garanticen tasas mínimas de renovación del aire interior.
Flexibilidad en las soluciones constructivas
Un aspecto fundamental que destacan ambos expertos es que la nueva reglamentación no prescribe soluciones constructivas específicas, sino que establece estándares de desempeño que pueden alcanzarse por diferentes vías.
“La reglamentación no exige soluciones constructivas determinadas”, aclaró Lanata. “Es el mercado, los proyectistas, las empresas y los proveedores los que tienen que brindar soluciones para cumplir con las exigencias. Ahí está el desafío de cómo todos los actores involucrados del sector diseño y construcción responden al requerimiento con innovación, con rapidez, también con prefabricación, con industrialización y tecnología”.
Verónica Latorre coincide y profundiza en este punto. “La reglamentación no te impone un sistema constructivo ni una materialidad. Te dice: la solución propuesta debe cumplir con la transmitancia para esa zona. Se puede hacer algo mejor que el mínimo que pide la reglamentación, pero ahí también entra el tema del costo”.

La líder de Desarrollo Tecnológico de la CDT explica cómo funciona en la práctica. “Tanto la reglamentación actual como la reglamentación futura exigen que los muros tengan capacidad de aislar del exterior en términos de temperatura. La actual también lo tiene. Lo que pasa es que la exigencia de la futura reglamentación térmica es muchísimo mayor. Entonces, lo que va a pasar es que todos los muros de viviendas que separan el interior del exterior deben cumplir con una exigencia de transmitancia térmica”.
“Puede ser que el muro de hormigón armado por sí mismo ya cumpla, que no necesite nada más, porque el muro ya incorpora capacidades de retener calor que están iguales o por sobre lo que establece la ordenanza hoy”, puntualizó Latorre. “Pero, la futura reglamentación térmica, junto con cambiar la zonificación, tiene mayores exigencias. Entonces puede ser que una vivienda ubicada en el mismo lugar, para cumplir con la futura reglamentación térmica, requiera la incorporación de aislantes en la solución constructiva”.
Para el arquitecto de la Ditec del Minvu, las implicancias son claras. “Con el nuevo estándar, prácticamente todas las soluciones constructivas tradicionales tienen que incorporar aislación térmica. La albañilería de ladrillo industrializado, que antes cumplía sin aislante térmico en la Región Metropolitana, ahora tiene que incorporarlo y el hormigón, que siempre ha tenido que incorporar aislación, ahora tendrá que aumentar el espesor de dicho aislante”.
Recintos acondicionados y no acondicionados
Otro aspecto técnico relevante que introduce la nueva normativa es la distinción explícita entre recintos acondicionados y no acondicionados, lo que tiene implicancias importantes respecto al diseño de edificios.
“La nueva normativa dice expresamente que los recintos que, a todo evento -lo que se entiende como ‘cualquiera sea el diseño de la envolvente térmica’- siempre van a ser considerados recintos abiertos, por lo tanto, no tienen exigencias de acondicionamiento térmico. Y los elementos que separan esos recintos de un recinto acondicionado deben cumplir la exigencia”, explicó Lanata.
“Las logias siempre son recintos abiertos. Por lo tanto, no tienen que cumplir exigencias y los muros que separan la logia de la vivienda sí tienen que cumplir las exigencias”. Dijo el arquitecto, agregando que “La nueva OGUC es expresa en decir cuáles son estos recintos. Están las logias, instalaciones -sala de calderas, sala de máquinas, ascensores- y los estacionamientos. Sean abiertos, cubiertos o cerrados, el estacionamiento siempre será considerado un recinto abierto”.
Latorre complementa esta explicación con un ejemplo práctico: “La sala de calderas es un recinto no acondicionado. Entonces, lo que ocurre es que no necesariamente es al exterior como tal, sino que también puede ser una separación de un recinto no acondicionado. El muro de una vivienda podría dar a un garaje, a una bodega, y en ese caso se considera como que estuviera a la intemperie. Se considera que no está a la intemperie cuando tiene, por ejemplo, otro departamento al lado u otra casa al lado”.
La experiencia como respaldo
Aunque la nueva reglamentación entrará en vigor en noviembre de 2025, sus estándares no son completamente nuevos para el sector. Desde el año 2015 que el Minvu viene aplicando estas exigencias en los planes de descontaminación atmosférica (los PDA, del Ministerio del Medio Ambiente), desde Temuco hasta Coyhaique.
“Para nosotros, como Ministerio, y para varios actores del sector, esto no es nuevo, ya sabemos cómo funciona, cuáles son las exigencias, y los proveedores, la industria y proyectistas que ya han aplicado el estándar ya tienen la respuesta o las respuestas”, dijo Camilo Lanata. “En Temuco, los valores de transmitancia del 2007 se dejaron de aplicar en 2016”.
Esta experiencia acumulada es crucial. Significa que existe un conocimiento práctico sobre cómo cumplir con las nuevas exigencias, qué soluciones constructivas funcionan y cuáles son los desafíos reales de implementación. En la Región Metropolitana, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) adoptó voluntariamente estos estándares desde 2019, lo que ha permitido generar aprendizajes valiosos.
Más allá de las viviendas
Un aspecto menos conocido, pero igualmente relevante de la nueva reglamentación es que, por primera vez, establece exigencias mínimas de acondicionamiento térmico para establecimientos de educación y salud. Esto significa que colegios, universidades, hospitales y clínicas -tanto públicos como privados- deberán cumplir con los nuevos estándares.
“La OGUC aplica a todas las edificaciones de un tipo de uso. Si se construye un colegio o una universidad pública o privada, habrá que cumplir con los estándares. Si se construye una clínica o un consultorio, también se debe cumplir los estándares”, explicó Lanata.

En ese sentido, Verónica Latorre confirma la universalidad de la aplicación. “No hace ninguna diferencia si son proyectos de uno o dos pisos, o una torre de 30 pisos. El muro perimetral tiene que cumplir con la transmitancia y la fachada tiene que cumplir con el porcentaje. La reglamentación se calcula por unidades”.
Esta extensión de la normativa representa un avance cualitativo en las condiciones del ambiente interior de espacios donde las personas pasan muchas horas al día, particularmente niños en edad escolar y personas enfermas o vulnerables.
Calificación energética: el complemento obligatorio
La convergencia de la nueva reglamentación térmica con la obligatoriedad de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), que entró en vigor el 6 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la construcción de viviendas en Chile.
“Por un lado, tienes la reglamentación térmica, que es un artículo de la ordenanza. Por lo tanto, es tan reglamento como cualquier otra parte de la ordenanza”, comentó Verónica Latorre. “Otra cosa -puntualizó- es la Calificación Energética de Viviendas. La calificación energética existe, en términos generales, como algo voluntario hace muchos años. En algunos programas se ha hecho obligatoria, pero a través de esos mismos programas, no es como que la ordenanza la haga obligatoria”.
“La ley de eficiencia energética hizo que la CEV fuera obligatoria y para eso tiene que existir un reglamento”, agregó la profesional de la CDT. “El reglamento de la CEV ya se publicó y comenzó a entrar en vigor desde el 6 de octubre”.
La coordinadora técnica en Edificación de la CChC da cuenta de lo que significa este complemento a la nueva reglamentación térmica. “La calificación energética es un informe que te dice cómo se comporta energéticamente la vivienda. Tiene que ver con un análisis sistemático, contrastable entre distintas unidades, respecto de la demanda de energía. Y eso es independiente de si esa vivienda se construyó con el estándar de la actual, de la futura u otro estándar”.
La líder de Desarrollo Tecnológico de la CDT destaca también que “cuando la calificación energética sea obligatoria, se tendrá que presentar para la recepción municipal, es decir, para la recepción definitiva de las obras. Esto significa que se tomará como demostración de que se cumple con la reglamentación térmica”.
Existe un breve período de traslape entre ambas normativas. “Entre el 6 de octubre y el 28 de noviembre, la calificación va a ser obligatoria, pero el estándar va a ser el de la reglamentación actual, no el de la reglamentación futura”, aclaró Latorre. “Desde el 28 de noviembre en adelante, el estándar es el de la nueva reglamentación y la calificación obligatoria para viviendas”.
El factor económico y ambiental
Más allá de las mejoras en confort, la actualización de la reglamentación tiene implicancias económicas y ambientales significativas. Una vivienda con mejor desempeño térmico requiere menos energía para calefacción, lo que se traduce en menores costos operacionales para las familias y menor consumo de combustibles.
Este último punto es particularmente relevante en las zonas con planes de descontaminación atmosférica. La reducción en el consumo de leña y otros combustibles para calefacción contribuye directamente a disminuir las emisiones de material particulado, uno de los principales problemas de contaminación del aire en las ciudades del centro y sur de Chile.
En ese aspecto, Marcelo Soto Zenteno, jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la Ditec del Minvu, explicó la motivación que existe detrás de esta actualización en un artículo publicado por el Instituto de la Construcción.
“La incorporación de criterios de eficiencia energética en programas y proyectos de Minvu no sólo ayuda a disminuir la demanda energética de las viviendas, también permite alcanzar condiciones saludables del ambiente interior, incorporando sistemas de ventilación y optimizando la temperatura y la humedad, para entregar mejor calidad de vida a las familias; y esta es nuestra motivación principal”, comentó en la ocasión.
La nueva reglamentación, no obstante, podría tener algún impacto, especialmente en ciertos costos asociados a los proyectos. Esto, lo plantea un estudio elaborado por el IDIEM que presentó Paula Araneda, jefe de División Tecnología de la Construcción del organismo técnico, en octubre de 2024, en el marco del seminario “Actualización Reglamentación Térmica”, organizado por la CChC.
En ese sentido, Verónica Latorre precisó que “los mayores aumentos de costos se deben a los cambios en la exigencia de ventanas, donde los aumentos para las zonas más extremas pueden llegar a poco más de 3 UF/m2 solo por esta partida. En tanto para muros y techumbre, los aumentos de costos menos significativos, encontrándose todos por debajo de 1,1 UF/m2”.
El camino hacia adelante
La actualización de la reglamentación térmica representa, en definitiva, un cambio de paradigma en la forma de concebir y construir viviendas en Chile. Después de dos décadas de aprendizajes, ajustes y experiencias piloto, el país da un paso decidido hacia edificaciones más eficientes, saludables y sostenibles, adaptadas a la diversidad climática de su territorio.
En ese sentido, Verónica Latorre resume el espíritu de la nueva normativa. “Lo lógico sería que un proyecto que funciona en Santiago, con las exigencias, con el estándar mínimo de lo que se pide para esta zona, no cumpla las exigencias de la zona de Punta Arenas, por ejemplo. Los proyectos, los desarrollos de conjuntos habitacionales, son más específicos a las realidades de temperatura de cada zona. Las exigencias en la futura reglamentación están más orientadas a esas zonas”.

El desafío ahora está en manos de arquitectos, constructores, proveedores y autoridades locales, quienes deberán trabajar coordinadamente para que este nuevo estándar se traduzca efectivamente en una mejor calidad de vida para todos los chilenos.
“Concurren distintas cosas, porque al ser un muro perimetral, va con el proyecto de arquitectura, el proyecto estructural, el diseño estructural de la edificación, y esas dos cosas te van a dar una transmitancia. Si esa transmitancia no cumple con la reglamentación térmica, tú tienes que incorporar materiales de manera tal de poder cumplir”, puntualizó en ese aspecto la líder de Desarrollo Tecnológico de la CDT.
En ese sentido, la nueva reglamentación no es sólo un conjunto de exigencias técnicas; se trata de una apuesta por viviendas que respondan a las necesidades reales de sus habitantes, que consuman menos energía, que contaminen menos y que, en definitiva, contribuyan a una mejor calidad de vida en un contexto de crisis climática y desafíos ambientales crecientes.