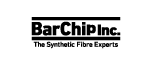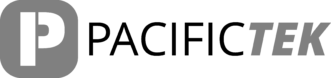En el Parque de Innovación del CTEC, en el sector de Laguna Caren, un edificio de seis pisos desafía los paradigmas de la construcción tradicional. Momentum, el primer proyecto modular de hormigón armado de Latinoamérica, representa una apuesta por la industrialización de un sector que ha mantenido sus métodos durante décadas.
En el Parque de Innovación del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CTEC, ubicado en Laguna Carén, comuna de Pudahuel, se puede apreciar una torre que se levantó bajo una metodología de construcción modular. Estos módulos tridimensionales vienen completos, incorporando ventanas preinstaladas, aislación térmica y acabados interiores listos.
La instalación de los módulos se inició a las 9:00 de la mañana y cuando el día terminó, un edificio de seis pisos y 16,5 metros de altura se erguía donde horas antes solo había una fundación. Dieciocho módulos. Un día. Un experimento en hormigón armado que busca cambiar la forma de construir en Chile.
“Cuando lanzamos esto en la feria Edifica el año pasado, nadie sabía que esto existía en Chile”, comentó Hugo Mery Rodríguez, gerente general de Facoro, empresa de hormigón armado con más de 50 años de trayectoria que lidera este proyecto. “Lo lanzamos de un día para otro y generó mucho interés”.
Momentum no se trata sólo de un edificio. Es la culminación de dos años y medio de investigación y desarrollo, además de un intento de responder a una pregunta que la industria de la construcción chilena se ha planteado durante décadas: ¿cómo construir más rápido, de manera más sustentable y con la misma calidad del hormigón armado tradicional? Ante esta pregunta, Facoro, en conjunto con TWH y STO Chile, nos presentan Momentum.
La génesis de una idea modular
La historia comienza hace una década, cuando Facoro -conocida principalmente por sus productos de hormigón prefabricado para distribución eléctrica y la industria funeraria- decidió diversificar su cartera hacia la construcción y la minería. “Sabíamos que esas dos industrias venían con procesos bastante optimizados, pero siempre dentro del marco de los sistemas tradicionales de construcción”, explicó Mery.
La empresa comenzó con sistemas de construcción 2D -paneles prefabricados- para viviendas unifamiliares y condominios pequeños. Sin embargo, pronto enfrentaron desafíos de competitividad: aunque el sistema tenía versatilidad, era difícil competir en precio contra los métodos tradicionales que, pese a sus limitaciones, contaban con décadas de optimización.

“El problema es que el valor que uno consigue con estos sistemas 2D es, en términos económicos, poco eficiente y con eso es difícil ser competitivo”, dijo Mery. “La incidencia en las inversiones, el costo de producción, de montaje, de las conexiones de estos elementos es muy alta. Y, por otro lado, uno sólo puede industrializar la obra gruesa”.
La pregunta entonces fue: ¿cuál es la tecnología más adecuada para ser competitivo, entregar una solución eficiente, proyectable y escalable, que sea una alternativa atractiva para la industria? La respuesta que encontraron estaba en la tercera dimensión.
El salto al 3D: cuando el módulo es la respuesta
El sistema de construcción modular tridimensional que Facoro adoptó aborda varios desafíos simultáneamente. “Al ser un elemento monolítico tridimensional, muchas de las juntas horizontales y verticales ya están resueltas”, explicó el gerente general de la empresa de prefabricados. “Si yo tuviese que fabricar con la tecnología 2D, estaría hablando de entre siete y nueve elementos bidimensionales que tendría que fabricar y después conectar”.
Cada módulo 3D mide tres metros de ancho, hasta siete metros de largo y tres metros de alto, con una superficie de 21 metros cuadrados. La altura es variable -de 2,5 a 3 metros- y el largo también es ajustable. La máquina se puede configurar para hacer módulos de cinco, seis o siete metros. “Sabemos que hoy en día la arquitectura idealmente debe basarse en el módulo de 3×7 porque estamos construyendo más metros cuadrados de vivienda en un mismo ciclo de producción, sin embargo, se pueden hacer ajustes”, puntualizó el gerente general.

La versatilidad del sistema radica en los moldajes magnéticos, la misma tecnología usada para elementos bidimensionales. “Todas las paredes del módulo, tanto las caras verticales como la losa, se pueden modificar según la arquitectura”, subrayó.
“Podemos hacer un módulo completamente cerrado, como fue el caso del estanque que hicimos para la constructora Ingevec, o hacer una mesa de cuatro patas, donde está sólo la losa de arriba y las cuatro patas. Lo que me interesa es que esto sea autosustentable para poder acopiarlo y transportarlo”.
Hormigón de alta resistencia temprana
En el centro de este sistema modular está un material tradicional con especificaciones particulares: el hormigón. “Trabajamos con hormigones de alta resistencia y sobre todo de resistencia temprana para poder tener garantía de desmoldear en las horas que nosotros necesitamos”, detalló Hugo Mery. “Con esta máquina, a las ocho horas podemos desmoldear la pieza sin ningún problema, sin aplicación de temperatura”.
Las máquinas tienen incorporado un sistema de calefacción interno que permite, en seis horas, descimbrar una pieza trabajando con conos de aproximadamente 20 centímetros. El sistema de vibrado neumático se activa a medida que el hormigón se vierte, aplicando la vibración necesaria para evitar problemas de disgregación de la mezcla.

Los resultados muestran que, aunque por ingeniería los hormigones vienen especificados, por ejemplo, en G30, las configuraciones que Facoro aplica para garantizar la resistencia temprana hacen que, a los 28 días, sus hormigones alcancen sobre 45 megapascales. “Son hormigones de muy alta resistencia y el vibrado es súper homogéneo”, señala Mery.
La empresa trabaja con sus propias plantas de hormigón -tres en total- que generan un cubo y medio que se transporta en dos capachos alimentando la máquina mediante un sistema controlado con joystick. “Vamos controlando cono y resistencia permanentemente”, explicó. En una ocasión probaron con hormigón premezclado para validar alternativas en caso de emergencia. “Si bien el módulo se logró, la terminación visual no es la misma”, puntualizó Mery. “El hormigón que uno vertió en una primera instancia no tiene las mismas características que el último”.
El desafío de las conexiones: donde lo modular se vuelve monolítico
Uno de los aspectos más críticos de cualquier sistema modular es la conexión entre elementos. ¿Cómo garantizar que un edificio ensamblado con “cajas” de hormigón se comporte estructuralmente como una obra tradicional, especialmente en un país sísmico como Chile?

Facoro desarrolló un sistema de uniones mixtas: 50% secas y 50% húmedas. “Las uniones secas están pensadas para poder montar rápidamente y que tengan la potencia suficiente para que, durante el proceso de montaje, se soporten a sí mismas”, explicó Mery. Estas incluyen insertos metálicos soldados que unen los muros con las losas, y pernos que atraviesan las vigas perimetrales de todas las losas.
“Si tú pones un módulo al lado de otro, van a coincidir estos pernos. Al cruzarlos y torquearlos, hace que esta viga de un módulo con el otro trabaje como una doble viga continua”, detalló. Con los pernos y los insertos soldados, el equipo de Facoro puede montar hasta 18 módulos en un solo día.
La resistencia estructural definitiva proviene de las uniones húmedas. Para las uniones entre muros, utilizan el sistema “wire loop box”: pequeñas cajas de acero con piolas del mismo material, embebidas en el hormigón. “Esas cajas después se abren, y estos loops se levantan, dos cables de acero, y se traslapan entre sí”, explicó Mery. “Después, cruzamos barras de acero entre medio del traslape de estos loops y en el interior de esta unión de muros, generando un pilar estructural con grout de alta resistencia, justo en el punto donde estos dos muros podrían trabajar”.

Para las conexiones verticales, el sistema utiliza tubos embebidos estriados por dentro y por fuera que quedan preinstalados en distintos puntos de todos los muros del edificio, según la especificación de cálculo. “Esos tubos coinciden desde el último piso hasta la fundación”, señala. “Una vez que terminamos con el montaje del edificio, cruzamos unas barras de acero que penetran desde el último piso hasta la fundación, y se van grauteando. Eso genera pilares estructurales continuos en todos los muros del edificio”.
Este sistema fue evaluado y certificado por Serviu, que reconoció a Facoro como empresa industrializada certificada a través de la DITEC, ya que, recuerda Hugo Mery, los evaluadores comentaron que el sistema que Facoro es, básicamente, “una construcción de hormigón armado”.
Sin embargo, para los evaluadores la gran incógnita estaba en las conexiones entre un módulo y otro. “Si ustedes demuestran -recordó el gerente general sobre la evaluación- mediante una memoria de cálculo, que constructivamente este sistema se va a comportar como si fuera una obra tradicional, vamos”. La certificación se obtuvo en una sola visita.
Momentum: el edificio piloto
Cuando Facoro, junto con TWH y STO Chile se encontraban en el proceso de lanzamiento de la tecnología en la feria EDIFICA 2024, se enteraron que a Construye Zero, programa de CTEC cofinanciado por Corfo, se le había caído uno de los proyectos: un edificio de construcción industrializada. “Les comentamos que teníamos esta solución y les encantó la idea”, recuerda Mery.

En paralelo a esa situación, se lanzó un concurso de arquitectura impulsado por STO Chile, llamado “Proyectar la Conciencia” con un desafío específico: desarrollar un edificio que pusiera a prueba las características del sistema constructivo modular. Participaron 23 oficinas de arquitectura. El proyecto seleccionado fue de SABA Arquitectos, una firma argentina.
El resultado es un edificio de características únicas en Latinoamérica. Seis pisos, cada uno con una tipología diferente: oficinas en el primer nivel; departamentos sociales de 63 metros cuadrados con tres dormitorios en el segundo y tercero; viviendas para segmentos medios en el cuarto; y un penthouse distribuido entre el quinto y sexto piso.
“Queríamos que cada piso fuese distinto del otro para poder tener este showroom y poder mostrar la versatilidad que tiene el sistema”, subrayó Mery. Esa decisión, sin embargo, implicó complejidad adicional. “Fue una muy buena idea al principio. Durante el proceso estuvimos algo arrepentidos de la idea”, comentó con una sonrisa. “¿En qué minuto se nos ocurrió someternos a este concurso de arquitectura y llenarlo de configuración? Y ahora, ya con el edificio montado, nuevamente estamos agradecidos de la decisión”.

La complejidad arquitectónica puso a prueba el sistema de manera exhaustiva. De los 18 módulos, ninguno es igual al otro. “Habían muchos vanos distintos, entonces eran muy pocos los pilares que coincidían desde el último piso hasta la fundación”, puntualizó. El edificio requirió 64 barras de acero que pasaban a través de toda la estructura en los pocos muros que coincidían entre pisos.
Alejandro Sepúlveda, subgerente de operaciones de Facoro, llevó un control cronométrico detallado de cada etapa del montaje. “Él iba anotando cómo íbamos respecto del plan para poder lograr el montaje”, relató Mery. Aunque habían estimado que el montaje se haría en dos días, “siempre nosotros, teníamos el as bajo la manga de ver si éramos capaces de montarlo en un día. Y lo logramos, le ganamos al cronómetro”.
Más que hormigón: la industrialización integral
Momentum no es exclusivamente un proyecto de Facoro. Es un consorcio que integra a STO Chile, especialista en envolventes térmicas, y TWH, empresa dedicada a la construcción industrializada con paneles de acero y poliuretano.
“Aquí hubo dos elementos fundamentales que tenemos que incorporar en fábrica”, explicó Mery. “Uno, la envolvente térmica, y ahí es donde entra STO, que son de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Ellos se incorporaron súper activamente y participaron de todo el desarrollo, adaptaron sus productos para generar la versión industrializada”.
Durante la presentación oficial del Edificio Momentum, Nicolás Schultz, gerente técnico de STO Chile, explicó que la envolvente responde a exigencias térmicas crecientes. “La masa térmica del hormigón, combinada con aislación exterior continua, entrega un perfil térmico óptimo: menos calefacción en invierno y menos aire acondicionado en verano, mejores condiciones acústicas y mayor seguridad”.

Por su parte, TWH integró hormigón con estructuras de acero y paneles de poliuretano para un montaje rápido y obra seca. “Colaboramos con las cubiertas, tabiques y escaleras y, próximamente, módulos de cocina y baño, acercando la industrialización total del proceso”, comentó Félix Escudero, gerente general de TWH, en la ceremonia.
El proyecto también contó con el apoyo de múltiples empresas: Melón aportó cemento y áridos; AZA contribuyó con un porcentaje importante del acero; TX con el nivelador de piso; Vinyl con las ventanas preinstaladas; y Volcán con el Volcastick, la pasta proyectada que permite terminaciones sin necesidad de yeso, Incluso METAVERSOTEC, se integró con una experiencia en realidad virtual para revivir el proceso
“Si yo comparo obra gruesa contra obra gruesa, a lo mejor el hormigón armado tradicional puede seguir siendo más eficiente en términos económicos que nuestro sistema”, aseveró Mery. “Pero si después digo, ok, los andamios para la obra, el sistema nuestro no los necesita. Las cargas de yeso, tampoco. El nivel de generación de escombros es mínimo. La grúa torre no se necesita. Y ahí es donde finalmente uno hace la comparación”.
El próximo paso: Un edificio modular como vivienda social
El impacto mediático de Momentum ha sido considerable. El edificio generó cobertura en distintos medios nacionales y despertó el interés de diversos actores de la industria. “Generó mucho ruido”, destacó el gerente general de Facoro.
Actualmente, la empresa está fabricando 256 módulos para un proyecto de vivienda social DS-49 en la comuna de La Cisterna, en Santiago, en trabajo conjunto con la constructora Canoser y el Grupo Crear, obra que ya comenzó el proceso de montaje de los módulos.
A diferencia de Momentum, los edificios tendrán sólo cuatro tipologías de módulos -con versiones A y B de cada una- sobre el total de 256 módulos. “Obviamente, ahí la eficiencia en producción y montaje va a ser mucho mayor”, puntualizó Mery.

El proyecto fue presentado a Serviu y aprobado como construcción de hormigón armado tradicional desde el punto de vista estructural, pero con el beneficio de ser vía industrializadora certificada del Estado.
En la presentación de Momentum, Daniela Vásquez, gerente de Construye Zero, explicó qque el objetivo de la iniciativa es “escalar esta tecnología hacia un modelo de negocio que aumente la productividad mediante la industrialización, con foco en la sustentabilidad”. Macarena Aljaro, directora de Programas y Consorcios Tecnológicos de Corfo, agregó que “tecnologías como Momentum contribuyen a abordar el déficit habitacional con menor huella y mayor competitividad para la industria”.
Por su parte, Karymy Negrete, asesora del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, destacó que Chile cuenta con capacidad para la innovación colaborativa que responde al déficit habitacional, reduce emisiones y residuos, y fortalece la competitividad. “Es economía circular aplicada y evidencia de que es posible hacer más con menos y mejor, pensando en el usuario final”, señaló durante la inauguración del edificio.
Fundaciones: Un desafío para la metodología
Un aspecto que aún presenta desafíos es la fundación. En el caso de Momentum, Facoro optó por una versión híbrida. “Es muy difícil, como prefabricador, cuando estamos hablando de la fundación de un edificio, ya que se trata de una fundación grande que por lo general tiene que ser una fundación corrida”, explicó Mery.
“En la construcción tradicional, tu moldaje es el terreno, entonces el hormigón es contra terreno. Entonces acá, si yo hago el mismo cubo de fundación, tengo que fabricar un tremendo moldaje, y después llevar este gigantesco volumen de hormigón en un camión y montarlo. No es viable”, puntualizó.
La solución, en el caso de Momentum, fue fabricar las vigas de sobrecimiento en planta, con todas las conexiones y tolerancias milimétricas necesarias, y luego montarlas sobre el terreno. “Cuando se hormigonó la zapata de fundación, se conectó con estas vigas, que iban con la enfierradura para ajustarse ahí”, detalló. Sin embargo, Mery reconoce que aún hay espacio para optimización. “Si tú me preguntas si fue la mejor solución, todavía tengo mis dudas, porque eran muchas vigas, había muchos puntos de nivelación, las condiciones del terreno no eran las óptimas”.

La empresa está trabajando en desarrollar una solución más eficiente: fabricar anillos de sobrecimiento completos que solo requieran nivelar cuatro puntos y se conecten a la fundación hormigonada en forma tradicional.
Mientras se continúa en el desarrollo de esa solución, en el proyecto actual de vivienda social de la constructora Canoser, por temas de plazo y configuración de la obra, las fundaciones y sobrecimientos se ejecutaron en obra de manera tradicional, y Facoro montará los módulos sobre ese proyecto de fundación.
Logística y transporte: claves del sistema
Un aspecto fundamental del éxito del sistema es la logística. Desde el diseño inicial, los módulos fueron concebidos para tener un peso y tamaño que permitiera su transporte en ramplas bajas sin necesidad de permisos especiales, tanto por volumen como por peso. “La logística es parte fundamental del éxito de este tipo de proyectos”, enfatizó Mery.
En el caso de Momentum, la cercanía entre la planta y el sitio de montaje permitió trabajar con tres equipos de transporte simultáneamente. “Mientras estábamos descargando un módulo en el parque CTEC, estaban cargando el otro acá, y había una logística referente”, explicó. En otros proyectos más distantes, como el estanque en la comuna de San Bernardo, la empresa utilizó múltiples camiones para evitar que un accidente en ruta pudiera detener el proceso.
La grúa utilizada también fue seleccionada cuidadosamente. “La idea es que no fuese una grúa de capacidad estratosférica, sino una que tradicionalmente se puede utilizar en una obra”, comentó Mery. En el edificio de seis pisos en Laguna Carén, se montó con una grúa de 250 toneladas configurada para 140. “O sea, con una grúa de 140 se podía montar ese edificio”, puntualizó.
Perspectivas y futuros desarrollos
Mery reconoce que el sistema aún enfrenta desafíos. “Desde el día uno, asumimos el costo financiero de traer esta tecnología”, dijo. “Entendíamos que no es una máquina que uno dice, oye, es una máquina para hacer esto y está todo resuelto, porque es un traje a la medida y hay que ir trabajando en ingeniería de forma muy profunda”.
La empresa trajo una primera máquina, la probó, desarrolló el producto, resolvió y validó múltiples hipótesis sobre sistemas de curación, moldaje magnético y otros aspectos técnicos. Luego montó un edificio piloto en la fábrica para medir rendimientos de fabricación y montaje. “De manera que cuando presentáramos a la industria y al mercado esta solución, no sólo fuera una idea basada en una serie de ejemplos que podrían estar muy bien depurados, sino que fueran datos reales de lo que éramos capaces de ofrecer”, explicó.

La primera máquina tuvo inconvenientes estructurales que requirieron refuerzos. “Si ves la máquina 2 y 3 en nuestra planta tienen una configuración estructural distinta”, admitió. “Pero nos permitió analizar en profundidad y conocer muy bien el producto antes de lanzarlo al mercado”.
El diseño también consideró aspectos normativos: temas de peso para cumplir con las regulaciones, dimensiones para el traslado, capacidad de las grúas disponibles en el mercado, y sistemas de conexión validados por oficinas de ingeniería. “Hicimos un montón de ejercicios, nos apoyamos en ingeniería con las oficinas externas que nos apoyan siempre para poder ir validando todos los sistemas de conexión”, detalló Mery.
El resultado es que, independientemente de que el sistema es modular, una vez montada una edificación se comporta estructuralmente como un edificio de hormigón armado tradicional. “Y de hecho eso es lo que hicimos ahora con Serviu, porque nos pidió validar para ingresar el primer proyecto que se va a montar para un edificio de vivienda social”, subrayó.
Un modelo en observación
Durante la presentación de Momentum en el concurso de innovación que organizó la Cámara Chilena de la Construcción, Hugo Mery inició la exposición con la muestra de una serie de edificaciones construidas de manera tradicional con hormigón armado. En la ocasión, planteó que el “problema” no está en el material, sino en la metodología que se utiliza para ejecutar un proyecto. “No cambiamos el producto, sino que somos capaces de hacer un edificio de hormigón armado con todos sus atributos e industrializarlo”, puntualizó.
En ese sentido, Momentum se alza como un caso de estudio en construcción industrializada. Seis pisos de hormigón que plantean una alternativa a las metodologías tradicionales de construcción. Un edificio que se montó en un día, pero que representa años de investigación, inversión y desarrollo técnico.
La pregunta sobre si este sistema se replicará ampliamente en Chile dependerá de múltiples factores: la validación del desempeño del edificio en el tiempo, la competitividad económica en proyectos de mayor escala, la aceptación del mercado, y la capacidad de la industria para adoptar nuevos métodos de trabajo.
Esto es lo que se podrá ver en el proyecto de viviendas DS-49 en el que participa Facoro con la tipología del edificio industrializado y que se está ejecutando en la comuna de La Cisterna, en Santiago, en el que el sistema -incluido el estanque prefabricado para aguas- tendrá su prueba de fuego como una alternativa de modelo constructivo con hormigón armado.
Momentum, en esa línea, permanece como un prototipo que busca demostrar que es posible construir de manera diferente, el nuevo proyecto manteniendo la confianza en el hormigón armado que caracteriza a la industria chilena, pero transformando radicalmente el proceso mediante el cual ese hormigón se transforma en un edificio.